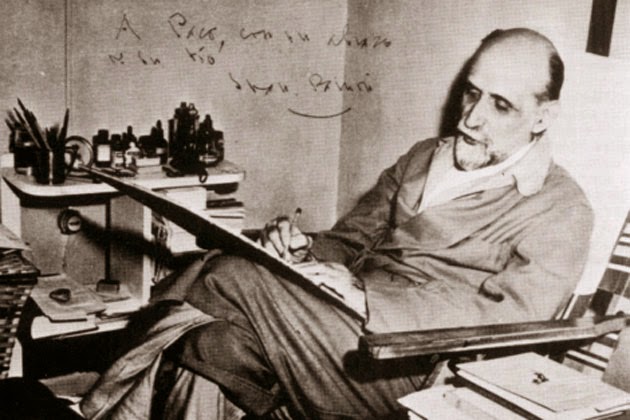De las tinieblas del amanecer de los tiempos salió el Mar Azul y avanzó tierra adentro; iba buscando la luz, la luz que le faltaba y necesitaba y, ya en la campiña, se encontró con un río luminoso que el radiante sol teñía de rosa sus aguas corrientes. Embelesado, el Mar Azul a las Aguas Rosas, que alegres y sonoras en busca de su destino iban, requiebra y ellas, las Aguas Rosas, arreboladas, se sienten enamoradas y el amor gesta Azul y Rosa … y en las verdes riberas, cobijada entre naranjos, ella rompe sus aguas de verdes esperanzas llenas y nace … bañada de luz y de cielo azul.
Luego, los hombres de la plata en el poblado lacustre hincaron cimientos de arte y en Híspalis tesoros de oro y plata dejaron. “Hasta Híspalis suben grandes barcos …” dice Estrabón. Cuando Julio Cesar, hace más de dos mil años, llegó a Híspalis, cautivado, la tomó para sí y la protegió y engrandeció y la llamó Iulia Rómula – la pequeña Roma, la Nueva Roma. Y hace mil años, el Rey Almutamid al abandonar llorando Isbiliya no lo hacía porque había perdido su reino sino por no poder seguir viviendo en su amada ciudad. Murió en el exilio con Sevilla en los labios, evocándola, deseándola, lamentando que lo que había sido su vida, su realidad, ahora, en las postrimerías, era un deseo inalcanzable.
Hace más de setecientos años, cuando el rey Fernando III, acampado en las afueras de Sevilla, divisaba la ciudad rodeada de olivos y naranjos y entre los que sobresalían edificios monumentales – descollando una esbelta torre que en las plácidas noches del estío se ruborizaba al recibir la luz de la luna llena – quedó tan prendado que el deseo de ganarla para sí le llevó a hacerle llegar a los musulmanes el mensaje de “ … que si tocaban un solo ladrillo de la Giralda mataría a todos los habitantes de la ciudad”. Su deseo se convirtió en realidad. Al entrar en Sevilla comprobó cómo la ciudad supuesta y deseada que en sus largos días de asedio había imaginado respondía con creces a todas sus aspiraciones, y la amó. Sevilla lo conquistó. En ella vivió hasta su muerte.
Esa Sevilla que a tantos ha embrujado existe … sigue existiendo?. Aquella Sevilla – “¡oh, gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y riqueza ¡”- mantiene todavía ese rasgo genuino. Esa Sevilla de la estirpe de plata tartésica, efigie del arte, compendio de la poesía, romana y mora y castellana y cristiana tiene, o conserva aun, ese atractivo arcano que a tantos sedujo?
Puede que no. Puede que sea un deseo con el que algunos sevillanos nacemos. Puede que sea solo en la imaginación, en los sueños, donde exista esa divina ciudad. Quizá sea irreal pero en la inconsciente búsqueda de la belleza mi espíritu la crea y, al contemplarla, la recrea y el síndrome stendhaliano me invade entonces y me domina y sumerge en un bello aturdimiento. Es ella, Sevilla, la que no existe como yo la quiero o, tal vez, sea yo el que no existe como debiera?
Puede que no exista, que no sea real … o puede que sí, que exista y que aun mantiene esa señal peculiar y que incluso sin buscarla te encuentres con ella, con su misterio, sucede … sucedió cuando paseaba en una tarde larga, callada, que moría; la luna redonda y clara se asomaba por encima del tejado de un convento y a las tejas ocres las teñía de plata. El intenso calor del día estival en la lánguida tarde se iba diluyendo y del río venía con la marea alta una brisa con leves recuerdos marinos que te sonreía y al rostro refrescaba. La calle, a esa hora desierta, recogía el silencio monacal que del convento emanaba quebrado, levemente, por el aleteo de los vencejos que aprovechando la suave brisa que se había instalado por ella se deslizaban piando, piando … al cabo, cansados ya de tanto bailar por el cielo azul en los canalones del tejado del convento se van cobijando. Desaparece el murmullo de los pájaros y en la tarde-noche de reflejos cárdenos se impuso un silencio absoluto pleno de armonía que estancó al tiempo e inundó mi espíritu y lo hizo intemporal y lo elevó como pluma mecida por la brisa amable …. ¡!! niiiiña, los jazmines ¡!! tal el silbido de una saeta de la calleja cercana, in crescendo, llegó el pregón blanco de una gitanilla morena que en bandeja de lata moñas de jazmines llevaba en negro alfiler engarzados y soliviantó el reposo de los vencejos que protestaron formando un guirigay de trinos y revoloteos. La lejanía del pregón trajo de nuevo el silencio sedante y al pasar por la casa noble del patio, ya umbrío, me llegó el perfume de la “dama de noche” que también había salido a pasear y, envuelto en el silencio aromático, escondido entre la realidad y el deseo estaba, allí estaba el duende que, tal espíritu errante, había estado buscando donde vivir eternamente y aquí se quedó, allí estaba el duende – ese encanto misterioso e inefable que con su presencia eleva a sublime lo que prosaico y común es – allí estaba el duende inmortal de Sevilla, tenue, sutil, vaporoso pero latente y palpable.
Porque Sevilla, como todas las ciudades, es el resultado de la acción de sus moradores, de la acción material y espiritual de sus habitantes y, como ellos, tiene cuerpo y alma. La idea, el concepto, el carácter y el genio peculiares que se ha forjado a través de miles de años y de civilizaciones varias – el genius loci – que engloba tanto lo material monumental como lo espiritual personal aquí, influido quizá por la luz y el cielo azul, adquiere un matiz diferenciador y se convierte en algo distinto, en algo tocado de sublimidad y trascendencia, en algo intangible, difícil de aprehender, evanescente, en un misterioso encanto que recorre la ciudad como un duende, que no se le ve pero que está presente como el tiempo en la vida; que no se palpa pero se siente, como el amor; que no se le oye llegar porque está siempre entre nosotros, visible unas veces escondido entre la realidad y el deseo otras.
Sí, ahora, yo sé que existe esa ciudad deseada y amada, esa ciudad donde el duende habita y como buena madre que es por sus hijos vela y por ello todos los años les recuerda Aquello que el Amor genera y llega el Viernes y empieza la noche sublime y hace que por ti pase, callado, El Silencio. Pasa el Silencio. El silencio no pasa se queda y en tu alma fría se queda inquiriéndote por qué no contestas a la llamada Del Silencio. Un año más ante ti pasa El Silencio. Un año más te golpea con la Cruz que por ti soporta en silencio. Y tú en silencio … Pero luego, te insiste y no pierde la esperanza y te guía hacia Cuna, donde nació el amor, el amor a Ella. La madrugada terminando estaba y entre las primeras claras unos rayos de sol se colaron y, como deseosos de ver, iluminaron el esbozo de alegría que un rostro divino revelaba porque, aun cansada, a su casa de la Macarena volvía. Cuando el paso se alejaba difuminando su contorno entre las brumas del alba, esos rayos de sol rebotaron en el suelo y en mí se clavaron, iluminándome. Allí estaba. Allí estaba la ciudad deseada que la realidad me daba. Allí estaba la Ciudad transmutando la idolatría en esperanza vital.
Existe y sigue viva, llena de una energía vital que le permite restañar las heridas que la ignorancia y falta de sensibilidad de algunos le han producido y sobre las cicatrices dejadas por “aquellos cielos que perdimos” siguen, palpitantes, su luz y su cielo azul, y sigue siendo musa y, por eso, cada año “…vuelven las oscuras golondrinas” y en sus picos, prendidas, ramitas del rosal traen para anidar en “un huerto claro donde madura el limonero” y allí germina “el poder mágico que consuela de la vida” y nace entonces, “alada y divina”, la rosa … “no la toques, no la toques ya más que así es la rosa” … la rosa viva de Sevilla.
Existe y eternamente existirá. Su imagen está viva y plena de vida porque cuando bajas por la calle estrecha hacia la plaza y allí ves a la torre, enmarcada en un lienzo azul, esbelta y actual, toda de “rosa carne vestida” un cimbronazo recorre tu cuerpo y te zarandea el espíritu y remueve y evoca las viejas historias vividas, eternizándolas.
¡Claro que existe!. Todos los días nace, la misma: ahí aparece, amaneciendo está. El verde mate del olivo bajo se vislumbra con las primeras claras coronando a la Ciudad que circunda y el verde intenso del naranjo frondoso se despereza y enseña orgulloso sus botones blancos, a punto de reventar. Una campana tempranera tañe; jolgorio de gorriones; se esconde la Luna para que el Sol no la dañe. En la plazoleta la cal ya reverbera en la pared por la que el jazmín trepa y en la fuente un chorro de agua se yergue, inhiesto y, mientras se ducha, canturrea y las gotas rocían a la verdina que a la fuente rodea, y el gorrión la picotea.
¡Existe, sin duda que existe!. Todos los que la conocen la distinguen por su Luz y su Cielo Azul. “Estos días azules y este sol de la infancia …”